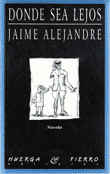
DONDE SEA LEJOS
- Novela -
Ed. Huerga & Fierro, Madrid, mayo 2003
ISBN 13: 978-84-8374-401-7
ISBN 10: 84-8374-401-5

Todos alguna vez nos preguntamos por qué será que la solución
a nuestras vidas está siempre en otra parte. Así unos viven
en el permanente remordimiento de los sedentarios que desean ir donde
sea lejos, sin atreverse a zarpar, y otros, nómadas sin descanso,
tampoco encuentran sosiego y armonía en la sucesión imparable
de paisajes. Porque no es sino cobardía buscar lejos lo que nos
da miedo tocar dentro de nosotros mismos. y el miedo es la única
enfermedad verdaderamente mortal para los hombres.
Aunque sólo lo comprendemos cuando llega el día en que descubrimos
que ni siquiera nuestra huida será capaz de poner un volar más
lento a la fuga apresurada de las cosas. Y como entonces ya es tarde para
recomenzar, hay que hacerse otra pregunta: la de si vivir mereció
o no mereció la pena. Lo demás importa menos que una ola
más en el inmenso río sin orillas de la nada.
...
Llegué a Marruecos a finales de 1919, al mando de mi compañía, que había recibido la orden de fortificar los accesos a Melilla. La verdad es que durante más de un año no supimos sino de algunas escaramuzas al sur. Y puedo asegurar que mis soldados no oyeron un sólo disparo que no fuera de instrucción. Ni olieron otra pólvora que la del reguero de rumores que a partir del 21 nos venía a decir que nos preparásemos para pasar de las palabras a los hechos, de las fortificaciones a la ofensiva. Sin embargo hubo que esperar al verano para que comenzaran los masivos movimientos de tropas.
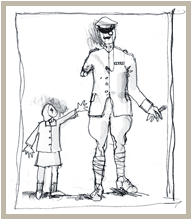 En julio la cosa iba tan fluida
que los más inexpertos creían que estábamos ensayando
un desfile de orden cerrado. Sin embargo, de la noche a la mañana
descubrimos que se había ido demasiado lejos, que las líneas
se habían convertido en algo tan débil y delgado que se
romperían en cualquier momento. Y el día 21 la situación
pasó de golpe de ser insostenible a convertirse directamente en
un Desastre. Pocos éramos, hay que reconocerlo, los oficiales que
en las noches anteriores ante Silvestre habíamos mantenido con
firmeza disciplinada nuestra preocupación por aquel excesivo alargamiento
de las líneas de aprovisonamiento. Es más, prácticamente
estoy seguro de que no habría habido nadie, excepto yo, capaz de
resaltar los evidentes peligros de nuestro avance. Porque algunas de las
compañías estaban al mando de tenientes recién salidos
de la Academia puesto que ciertos capitanes mantenían todavía
esa execrable costumbre de quedar en Melilla al abrigo del Barranco, las
putas y los barcos de evacuación. Así, en especial, recuerdo
al teniente Solana de la 4ª Compañía del Tercer Batallón
del Cereñola. Siendo su cometido el de apoyo de fuego a los fusileros,
bien sabía él que aquella penetración sin enlace
entre la vanguardia, el grueso y los apoyos no era audaz sino suicida.
En términos como estos, debido a su bisoñez o al alto concepto
de la disciplina inculcado en la Academia, el teniente Solana se lo comunicó
al General en la que sería la última reunión de planeamiento.
El General, sin embargo, no entendió el temor verdadero del teniente,
el de que llegado el caso sus proyectiles de apoyo caerían sobre
las propias tropas. No, el General volvió a blandir ante los oficiales
convocados el telegrama secreto con el que nos asaeteaba desde hacía
días, despreciando con su mirada glauca de laureles nuestra enervante
cobardía. Aquella noche su furor llegó a tanto que, sarcasmos
de la guerra, salvó la vida del teniente, a quien, con un grito
espeluznante, ordenó personarse en la sala de banderas de Melilla
de inmediato, haciendo entrega de su ya interino mando de compañía
a otro teniente, el más antiguo de la tercera sección. Sé
que, apenas un día después, lágrimas de rabia, pena
y desesperación se mezclaban en su rostro al tener las primeras
noticias de que el Desastre se había desencadenado por fin y de
modo tan violento que ya no había tiempo ni para socorrer a los
que, más en desbanda que en retirada, huían hacia Monte
Arruit, Drius y Cerro Alauit como últimos bastiones donde refugiarse
y, tal vez, contener a los ‘pacos’ en su carrera hacia Melilla.
El teniente, entonces, recibió la orden de ausentarse de la Sala
de Banderas y organizar la defensa última en el Barranco del Lobo.
En julio la cosa iba tan fluida
que los más inexpertos creían que estábamos ensayando
un desfile de orden cerrado. Sin embargo, de la noche a la mañana
descubrimos que se había ido demasiado lejos, que las líneas
se habían convertido en algo tan débil y delgado que se
romperían en cualquier momento. Y el día 21 la situación
pasó de golpe de ser insostenible a convertirse directamente en
un Desastre. Pocos éramos, hay que reconocerlo, los oficiales que
en las noches anteriores ante Silvestre habíamos mantenido con
firmeza disciplinada nuestra preocupación por aquel excesivo alargamiento
de las líneas de aprovisonamiento. Es más, prácticamente
estoy seguro de que no habría habido nadie, excepto yo, capaz de
resaltar los evidentes peligros de nuestro avance. Porque algunas de las
compañías estaban al mando de tenientes recién salidos
de la Academia puesto que ciertos capitanes mantenían todavía
esa execrable costumbre de quedar en Melilla al abrigo del Barranco, las
putas y los barcos de evacuación. Así, en especial, recuerdo
al teniente Solana de la 4ª Compañía del Tercer Batallón
del Cereñola. Siendo su cometido el de apoyo de fuego a los fusileros,
bien sabía él que aquella penetración sin enlace
entre la vanguardia, el grueso y los apoyos no era audaz sino suicida.
En términos como estos, debido a su bisoñez o al alto concepto
de la disciplina inculcado en la Academia, el teniente Solana se lo comunicó
al General en la que sería la última reunión de planeamiento.
El General, sin embargo, no entendió el temor verdadero del teniente,
el de que llegado el caso sus proyectiles de apoyo caerían sobre
las propias tropas. No, el General volvió a blandir ante los oficiales
convocados el telegrama secreto con el que nos asaeteaba desde hacía
días, despreciando con su mirada glauca de laureles nuestra enervante
cobardía. Aquella noche su furor llegó a tanto que, sarcasmos
de la guerra, salvó la vida del teniente, a quien, con un grito
espeluznante, ordenó personarse en la sala de banderas de Melilla
de inmediato, haciendo entrega de su ya interino mando de compañía
a otro teniente, el más antiguo de la tercera sección. Sé
que, apenas un día después, lágrimas de rabia, pena
y desesperación se mezclaban en su rostro al tener las primeras
noticias de que el Desastre se había desencadenado por fin y de
modo tan violento que ya no había tiempo ni para socorrer a los
que, más en desbanda que en retirada, huían hacia Monte
Arruit, Drius y Cerro Alauit como últimos bastiones donde refugiarse
y, tal vez, contener a los ‘pacos’ en su carrera hacia Melilla.
El teniente, entonces, recibió la orden de ausentarse de la Sala
de Banderas y organizar la defensa última en el Barranco del Lobo.
Desde allí pudo ver en su momento la cercanía de los moros
que, incomprensiblemente, se limitaron a tirotear de modo esporádico
las débiles posiciones que Solana había establecido, en
vez de arrasar con una ciudad fantasma ya dominada por el pánico
y el caos. Una ciudad donde los vergonzantes oficiales escapados sobornaban
a los pescadores para huir hacia Málaga; donde las mujeres de los
militares todos se congregaban en casas, escuelas e iglesias para rezar
rosarios y preparar sus almas para el Juicio y sus cuerpos para la muerte
en el caso de que su virtud peligrara ante la lascivia mora; y donde las
putas, las putas simplemente cambiaban las sábanas para recibir
a sus nuevos dueños haciendo de memoria la cuenta de sus muchas
ganancias, que los días de victoria militar traen horas de amor
y de estipendio.
Sin embargo, una incomprensible duda debió velar los ojos de Abd
el Krim que detuvo su avance y dio cuartel a sus harkas para que pudieran
disfrutar del espectáculo de la carne atormentada, los muñones
destrozados, los agónicos estertores, las suplicaciones de heridos
pidiendo una pronta muerte, la desesperación de moribundos buscando
el último hilo de agua para sus gargantas segadas por la gumía,
arrasadas por la sed. O tal vez fuera, quién sabe, que las humaredas
de las tiendas que los propios comerciantes habían incendiado para
salvarlas del pillaje y las alargadas estelas de barcos en huida más
allá del puerto hicieron creer a Abd el Krim que nada que mereciera
la pena quedaba en pie en Melilla.
Yo también, la noche de la última reunión de planeamiento había defendido la necesidad de detener nuestro avance pero, no sé si por hacerlo con ese comedimiento que dan los años vividos y los pasados en campaña o si por el mero hecho de ser el capitán más antiguo al mando de Silvestre, todo el reproche mesiánico de éste se limitó a una mirada de hielo en medio de la ardiente noche africana, una mirada de esas que dice perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Una mirada de desprecio en la que yo leí telegrafiado que qué podía esperarse de un oficial de Ingenieros. Silvestre, desde la alta alcurnia de sus distintivos de Caballería, dio por terminada la reunión. Nos recomendó alertar a las tropas de la gesta que al amanecer nos esperaba, porque en sus ojos brillaba el resplandor perdido de Alhucemas, guardó en su pecho el telegrama secreto, le ordenó al teniente Solana que no perdiera un minuto en cumplir su terminante mandato y se despidió comenzando a rezar, ostensiblemente, el Padre Nuestro.
En aquel momento yo cometí el primer y único acto de indisciplina de toda mi vida militar y del que nunca me avergonzaré. Porque si de algo debiera avergonzarme hoy es de la indignidad de no haber tenido valor para descerrajarle un tiro a aquel infante loco y tomar el mando de una descarriada hilera de pelotones más parecidos a rebaños extraviados que a un ejército en campaña. Aún no puedo olvidar que aquellos pelotones estaban formados por hombres, humildes campesinos y jornaleros sin más fortuna que la mala de estar bajo las órdenes faraónicas de Silvestre. No, no me avergüenza lo que hice sino lo que no hice. Si hoy volviera a estar en aquel lugar, antes de dar las indisciplinadas órdenes que di a mi tropa, habría descargado mi pistola en el pecho ruín de aquel general en busca de su propia gloria. Aquel bastardo que aún en sueños viene a mi mente corriendo como un loco malogrando la vida de sus soldados, despreciando la dignidad de un militar, perdiendo, en fin, entre los riscos asolados de la cuesta de Izumar el bermellón fajín que yo vería a un moro entregar a Abd el Krim quien, a cambio, lo cubrió de oro español.
...